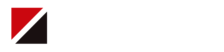Pareciera, prima facie, que esta problemática social y jurídica no existe, pero desde el punto legal, sin duda alguna, debe ser abordada tanto por el legislador como por el sistema de administración de justicia venezolano.
Para ningún abogado litigante es desconocida la desprotección estructural del hombre frente a este hecho ilícito en el ordenamiento positivo venezolano. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, resultó en un gran avance en la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, se excluye explícitamente a los hombres como víctimas potenciales, consecuencia de ello, es que un hombre víctima de violencia psicológica por parte de una mujer, en los actuales momentos, debe acudir inexorablemente al Código Civil (Art. 1.185) o al Código Penal ( a duras penas ), sin acceso a medidas cautelares especiales.
Esta postura, en nuestro criterio, violenta el principio de igualdad ante la ley -Art. 21 CRBV-, pues el hombre no está exento de sufrir abuso psicológico por parte de una mujer.
Artículo 21.No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
Así, en Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Nro. 276, de fecha 20-03-2009, con ponencia del Dr. Francisco Carrasquero López, se expresó: “…esta Sala Constitucional ha señalado el derecho a la igualdad implica brindar el mismo trato a todas las personas que se encuentran en idénticas o semejantes condiciones, y aquellos que no se encuentren bajo tales supuestos podrán ser sometidos a un trato distinto, posibilitando así que existan diferenciaciones legitimas, sin que ello implique discriminación alguna o vulneración del derecho a la igualdad (Ver sentencias 266/2006 del 17 de febrero y 2490/2007 del 21 de Diciembre) «.
El Artículo 1.185 del Código Civil, –responsabilidad civil extracontractual o aquiliana- a todas luces, resulta insuficiente en estos casos de violencia psicológica, ejercida por una mujer contra el hombre, ya que la norma sustancial exige demostrar, probar el nexo de causalidad entre el daño moral y material y la conducta del demandado. Es un problema referido al onus probandi o carga de la prueba, el problema radica en que el abuso psicológico no es visible (no deja hematomas, marcas) y se sustenta en pruebas que pudieran ser consideradas subjetivas (peritajes, testimonios, entre otros medios de prueba).
Mediante La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la narrativa generalizada, aceptada casi como dogma de fe, a ultranza, «mujer = víctima«, entonces el hombre demandante deberá ocurrir a un estándar probatorio más alto de difícil prueba, que en principio y generalmente, no es estimado con el mayor fervor por los jueces, aun cuando frente a un problema de difícil prueba, se debería tomar en cuenta las nuevas y no tan nuevas concepciones doctrinarias de las pruebas en el derecho procesal.
Al respecto enseña Muñoz Sabaté:
“…la concurrencia de una hipótesis de “prueba difícil” determina que el magistrado interviniente debe adoptar una actitud proclive al “favor probationem”, que, se traduce en una serie concreta de conductas que puede llegar a asumir en vista a favorecer la acreditación de algún hecho o circunstancia: “El favor probationes no es una fórmula que podamos precisar con la misma arquitectura que el legislador traza sus normas, y además, posee una motivación mayormente psicológica que jurídica: de ahí que todo intento de abstracción y normativación se halle de antemano, condenado al fracaso. Si hiciéramos del FP una ley probatoria, ello representaría una regresión a la época de las tasas y ficciones, ahora que tan empeñados estamos en la doctrina del libre convencimiento. El FP es pues, sencillamente, una necesidad que siente el juzgador, a veces intuitivamente, de salirse de su estática y fría posición de espectador para coadyuvar en pro de la parte que más dificultades objetivas encuentre en la producción y estimación de su prueba. A veces es un enfrentamiento a los postulados que rigen la prueba, como en el caso de alteración directa o indirecta del onus probandi, otras será la práctica responsable del principio de inmediación cuando el juez considere que la prueba de testigos es decisiva para la litis, en ocasiones será un criterio más elástico de admisibilidad. También puede consistir el FP en un análisis más a fondo de la presunción, sin dejarse arrastrar por tópicos hipovaluatorios, ora buscando, ora provocando, ora estudiando indicios; verificando a través de sagaces informaciones y acordando para mejor proveer aquellas diligencias que sirvan para ultimar tales verificaciones, en una palabra, son muchos y eficaces los recursos que un juzgador preocupado en la búsqueda de la verdad puede poner en servicio cuando corre serio peligro de sucumbir ante una materia DP”. (Vide Muñoz Sabaté. “Técnica probatoria”, Barcelona 1983, Editorial Praxis, página 164.)
Dicho criterio se encuentra en perfecta armonía con los postulados del nuevo orden constitucional, totalmente contrario al superado criterio vetusto y retrógrado, positivista a ultranza, y es que, como enseña el Magistrado Emérito de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Doctor José Manuel Delgado Ocando “El modernismo jurídico tiene sobre el positivismo la ventaja de haber puesto en claro que “la administración de justicia no se reduce a una derivación lógica a partir de normas positivas”. “Estudios de Filosofía del Derecho 8 Colección de Estudios Jurídicos Tribunal Supremo de Justicia Caracas/Venezuela/2003”.
A esto, debemos añadir que la sociedad ridiculiza al hombre que denuncia o demanda el abuso emocional tachándolo de «débil» o «fracasado«; esto disuade la búsqueda de justicia, pues tal abuso es considerado como «falta de poca gravedad» en los tratos humillantes. Las campañas públicas sobre violencia de género invisibilizan a los hombres víctimas, perpetuando el mito de que solo las mujeres sufren abuso emocional a lo que se suma que los hombres no denuncian semejante daño moral, por riesgo a ser estigmatizados. Así, la protección contra la violencia psicológica debe ser neutral en género, si el Estado protege a la mujer de la violencia emocional, negar esa protección a los hombres viola el principio de no discriminación.
En suma, debemos concluir que no haría falta una reforma legislativa, lo que haría falta es la aplicación efectiva de la norma constitucional, artículo 21 de la CBRV, concatenado con los preceptos legales artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil
«El derecho no puede ser cómplice de la injusticia por silencio.» Ruth Bader Ginsburg. Jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos e ícono de los derechos de la mujer.
Abogado
Juan Luis Núñez García